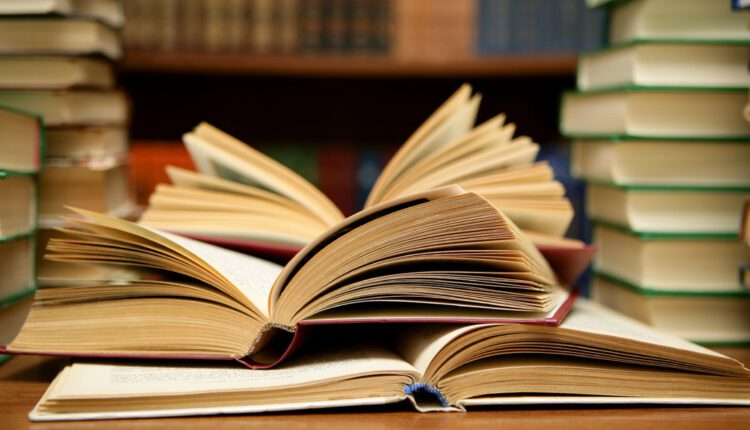
Siempre me ha pasado, pero con el tiempo la situación ha ido empeorando. No sé si se debe a una desconcentración clásica producto de las costumbres de esta época hipertextual que vivimos o de una esquizofrenia informativa que supone una creciente internetización de la información, no por lo frágil y liviana de ésta, sino por la instantaneidad y facilidad de acceso a la misma. Pero en mi experiencia el caso se ha vuelto dramático.
Cada día que pasa, la forma de enfrentar la lectura de un libro se transforma para mí en un desafío abrumador, casi sin desearlo, en un viaje frenético por búsquedas infinitas de referencias, algunas con afán contextualizador, otras sólo por satisfacer una irrefrenable curiosidad, y las más, sólo como una evasión, digna de tratamiento por un buen psiquiatra
Pero el tema es que la lectura de un texto se me hace cada vez más cuesta arriba, ya que cada línea, párrafo o idea; cada concepto leído, fecha, dato, personaje u ubicación geográfica; nombre de comarca o reino, cada cualquier situación descrita y narrada, y con la ventaja en mi caso, que da la inmediatez de tener una buena biblioteca de libros, textos, imágenes y mapas, y la facilidad que significa la búsqueda de Internet, me impulsa a hurgar hacia otros libros, datos y respuestas que ayuden a comprender mejor, a veces incluso a comprender en profundidad, cualquier cabo suelto que considere menester la locura de mi conciencia.
El hecho reviste grados de esquizofrenia. La lectura normal de un libro se prolonga de lo normal en dos o tres veces, puede ser un cuento de Cortázar, una novela de Edwards, el Quijote, un texto de la Revolución rusa, incluso El principito, cada libro es como subir el Everest, porque me distrae la curiosidad por la conquista estimulante de inútiles referencias literarias o culturales, que por supuesto me lanzan a un universo infinito de información accesoria que no me permite como quisiera, volver pronto a la normalidad de una lectura en forma, como ocurre con cualquier hijo de vecino, y que cuando vuelvo sucede que me encuentro tan perdido que me veo obligado a volver sobre las páginas ya leídas y así engancharme de nuevo en la lectura y poder recordar las olvidadas líneas supuestamente ya asimiladas.
Lo peor, sin embargo, es cuando esa actitud inquieta me hace incluso abordar la lectura de otros libros, con la vana ilusión de que sea momentáneo olvidando el libro madre al cual acometí la lectura originalmente, y de nuevo con ese impulso furioso de volver a perderme en una nueva búsqueda de referencias cruzadas que, una vez más, me vuelve a sumergir en un océano infinito de otros datos y fechas, de otros momentos históricos, cuando no, en leyendas, personajes, sueños de los más variados. Cada uno tan interesante que el retorno al origen parece imposible y acaso innecesario.
El solo hecho de dejarme llevar por este atroz y placentero régimen de espirales consecuencias se transforma al final en el ejercicio mismo de la lectura. Me cuesta terminar los libros, pero el gozo infinito que produce la navegación por mares llenos de nereidas y ensoñaciones reemplaza con eficacia el deleite de un libro único.
Me ha sucedido ahora por ejemplo con la experiencia vital que narra Stefan Zweig en su libro de 1942 “El mundo de ayer”, que me llevó a tratar de comprender la vida en la Viena de principios de siglo. Allí, en medio de las certezas y seguridades que prodigaba a sus ciudadanos el Imperio Austrohúngaro, el autor discurre en una idea que siempre me ha interesado, aquello de la tensión que produce en que todo lo que fue sólido se desvanezca en el aire, parafraseando esa frase de Carl Marx que Marshall Berman usa para su libro de 1982 acerca de la crisis de la modernidad.
¿Cómo se gestó el Imperio Austrohúngaro, desde cuándo, en qué momento Austria se separa del Sacro Imperio Romano Germánico, por qué los duques de Austria fueron también emperadores, en un imperio en que las fronteras diseminadas feudalmente, comprendían también los reinos de Prusia, Baviera y centenares de condados y ducados formando un supra estado que albergó durante casi mil años una vasta región del centro de Europa?
El Sacro Imperio, heredó la tradición imperial de la Roma clásica fundida con los estados francos y germánicos desde la coronación de Carlo Magno en Aquisgrán en el año 800 d.C. Austria, sí, la misma invadida por Hitler en 1939 como resultado del afán enfermizo por recuperar para los alemanes el tradicional Reich; la misma que sufrió el fatal atentado contra su príncipe heredero en junio de 1914, y que provocó la primera Guerra Mundial (lejos la mejor, como diría el vate y cantor Georges Brassens), y luego, tras la guerra la desaparición de los grandes imperios europeos. Pero era la tierra de Mozart y Salieri, la misma que de Mahler, Werfel y Gropius que compartieron los amores de Alma Schindler, la temprana feminista del viejo continente, musa de arquitectos, pintores y músicos, la hija predilecta del pintor del palacio real.
¿Qué hay de cierto de lo que relata de las rivalidades entre Wolfang A. Mozart y Antonio Salieri, el maestro de capilla del emperador José II, que narra Peter Shaffer en su novela “Amadeus” de 1979 que el gran director checo Milos Forman llevara a la pantalla grande con el reconocimiento de la crítica y el público en 1983?
No tengo el libro, pero si la película, que al volver a verla, la encuentro cada vez más buena. Pese a que algunas de las actuaciones no están a la altura de la puesta en escena descubro que más allá de la ficción el despliegue histórico reflejado por el diseño de producción del filme es inigualable, y por supuesto la maravillosa música interpretada por la orquesta de la Academia de Saint Martin in the Field, dirigida por Neville Marriner. En particular, el Réquiem me pone los pelos de punta, pero más me conmueve, casi hasta las lágrimas, la interpretación del concierto para piano N° 20, K466, sin duda uno de mis favoritos de todos los tiempos.
Forman se caracterizó por esos detalles, la música, el vestuario, la época reflejada en una delicada fotografía, al menos así lo exhibe en sus primeras películas filmadas en Hollywood: “Atrapado sin salida” con un Jack Nicholson en su mejor momento, “Hair” como un fresco contracultural a la Guerra de Vietnam, o “Ragtime”, un filme musical a ritmo de 2/4 describiendo el racismo en la edificación del ethos americano a principios de siglo. Magníficas películas, llenas de interesantes referencias y detalles.
El ideal en la construcción del sueño americano es sin duda un tema que se repite en la literatura, el cine y la música. La banda sonora de esa historia es relevante, es el jazz que acompaña el vértigo de este periplo, desde los pequeños combos de Nueva Orleans hasta los nerviosos y acelerados acordes del bebop, allá a mediados de los años 40, cuando el mundo parecía volver a soñar con la paz.
Dizzy Gillespie, Miles Davis, Bud Powell, entre tantos, pero especialmente Charlie Parker y Thelonious Monk cambiaron el lenguaje de la música sincopada, nada volvió a ser igual. Allí, en esa escena estaba Pannonica, la condesa que renunció a la estabilidad de la familia Rothchild, sí, la de los banqueros judíos que en 200 años se transformaron en las familias más ricas e influyentes de la historia moderna, y que producto de la demencia, la entomología o la música sucumbieron ante las veleidades de los placeres del mundo de acá, más que de la aterciopelada vida en los palacetes familiares en las campiñas inglesas o frescos valles del Loire. Si, esa Pannonica, quien fuera inspiradora, amante y liberadora de los más notables jazzistas de las años 50, luego de recorrer los recónditos tugurios de Nueva York transitaba con su Bentley descapotable a altas horas de la madrugada hacia el oeste por la Calle 30, ella, vestida con un ceñido traje amarillo y una larga boquilla sujetando un cigarrillo, los músicos recostados en los cueros del lujoso auto bebían bourbon. Allí, a pocos metros de la esquina, donde la comitiva de condesa aguarda la luz verde, está la capilla presbiteriana, que el sello Columbia transformó en estudio de grabación.
En esos salones insonorizados número 207 East de la 30th Street grabó sus primeros discos Bob Dylan, el bardo de Minnesota, también lo hicieron Paul Simon y Art Garfunkel, el propio Miles con su Round Midnight, y también Glenn Gould en sus primeras Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach en el año 1956. Escuchar esas variaciones del músico de Eisenach por Gould son una experiencia en sí misma, tanto que Bach desaparece, se sumerge en un leve olvido, el sonido metálico del clave es reemplazado por las románticas vibraciones del pianoforte. Delicadeza y potencia, ensimismamiento y excitación, cada acorde resuena como un impulso impresionista, por momentos Bach se transforma en Debussy, sino en Satie, acaso también, con las gafas de carey y encorvado con la cara casi besando el teclado pareciera ser Bill Evans.
Teo Macero nos despierta del sueño de imaginación advirtiéndonos que se debe grabar una segunda toma. ¿Cómo será aquello de volver a grabar una nueva toma de música a partir de una inspiración genuina y original, expresada tan libre y cariñosamente? ¿Será posible volver a conseguir ese momento sublime con la misma maestría?
Algo similar sucede cuando pensamos en las pinturas de Klimt colgadas en las extensas salas del MoMa de Nueva York o en el National Gallery de Londres o en d’Orsay junto al Sena. Los trazos como mosaicos dorados depositados con elegancia y furia sobre las telas de Klimt representan al mismo tiempo la fragilidad de la vida cambiante y las certezas del mundo nuevo que se abre cada mañana hacia un infinito desconocido. Preocupaciones de artistas y políticos, del propio Papa en su modo de ver la Iglesia misionera, los mongoles con sus ritos chamánicos, la juventud con el mundo por delante, los mayores con la satisfacción de una vida vivida y siempre por vivir.
Pareciera que la vida es un libro, y que los libros son todos un solo libro. Se abre para nunca cerrarse, en ese sentido la muerte no existe, apenas sí la memoria interrumpida, la de un nuevo sueño que podemos imaginar mientras dormimos.

Los comentarios están cerrados.